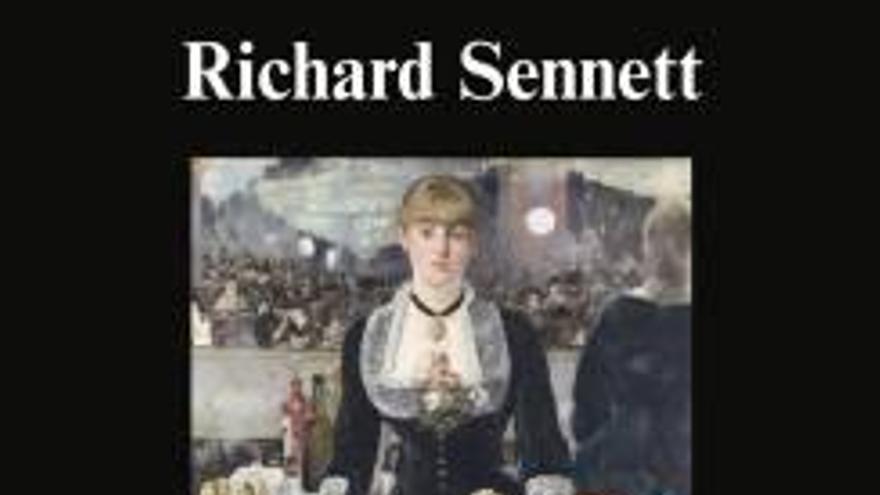La obra del norteamericano Richard Sennet nos recuerda que, lejos de la manida división de las dos culturas, la sociología es un saber a medio camino entre la literatura y la ciencia. Y eso a pesar de las facultades y los centros de investigaciones sociológicas. El cuidado estilo de libros como La corrosión del carácter o El respeto confirma la importancia de la retórica para la ciencia. Su escritura narrativa, más que a una estrategia metodológica, responde a la concepción humanista -en el buen sentido de la palabra- que Sennett tiene de su oficio. Este temprano virtuoso de la música que, aquejado de una dolencia física, sustituyó el violoncelo por las ciencias sociales, siempre ha cuidado la composición literaria de sus textos, logrando representar con notable sencillez los complejos dramas sociales de nuestro tiempo. Su nuevo libro reúne dos relatos ensayísticos que, situados en épocas muy distintas, responden a una acuciante preocupación del presente: cómo legitimar y garantizar los derechos de los individuos en un mundo cada vez más fragmentado y, al mismo tiempo, más universal. Por diferentes caminos los dos textos llegan a una misma conclusión: la obstinada tendencia de los sujetos a reconocer a los otros y a sí mismos por su pertenencia a una comunidad, cultural, religiosa o nacional, no ha hecho más que favorecer la destrucción de sus derechos políticos y hasta de su propia existencia física. Contra esa percepción y sus destructivos efectos, Sennet nos propone una nueva, o no tan nueva, mirada sobre la vieja imagen del extranjero, desdibujada hoy por la manía de la identidad cultural. Para convencernos, nos introduce primero en el gueto judío de la Venecia medieval y renacentista. Con rápidas y algo gruesas pinceladas, describe la construcción de un espacio segregado donde extranjeros muy diferentes tuvieron que percibirse como una comunidad orgánica a fin de que la ciudad les acogiera en su seno y las autoridades garantizasen su seguridad. Siempre a condición de que se mantuvieran dentro de los límites del gueto. En su breve relato, Sennett recurre a personajes como el Shylock imaginado por Shakespeare o el poeta y rabino errante Leon Modena, castigado por su intolerable cosmopolitismo. Pero lo que al sociólogo le interesa de esta historia es el modo en que, antes como ahora, la subordinación de los derechos a circunscripciones espaciales o culturales, y no a las leyes comunes del Estado, convierte a los sujetos circunscritos en seres indefensos cuando se atreven a salir al mundo de los ciudadanos libres o cuando éstos entran, al asalto, en el suyo. Por eso las fantasías antisemitas de quienes orquestaron los brutales pogromos venecianos terminaron por imponerse a las de quienes se creían protegidos en su aislamiento.
La segunda aproximación de este libro a la perversa lógica que subordina la ciudadanía a la cultura nos sitúa en mitad del siglo XIX, cuando la «autenticidad» de las costumbres nativas se erige en virtud política. Para una mirada nacionalista, la imagen del extranjero representa entonces a un triste sujeto desarraigado, cuya herida sólo puede cerrarse regresando a la patria o integrándose en nuevos guetos. Pero para una mirada ilustrada, como la del propio Sennet, representa también al morador genuino de la nuevas ciudades europeas. El sociólogo evoca al escritor Aleksandr Herzen como el tipo ideal de un meteco que «maneja creativamente la propia condición de desplazado». Ruso expulsado del imperio zarista, los testimonios que Herzen ofrece de «su viva conciencia como extranjero» revelan las virtudes liberales de una inteligencia flotante, decidida a no encadenarse a «preguntas, pensamientos y recuerdos que construyen una tradición opresiva y esclavizante». Convencido de que los efectos perturbadores del meteco cosmopolita no provenían de su imagen sino de su incomprensible mirada, Sennet desplaza a un segundo término la argumentación histórica y busca en la estética las claves para entender la idea de ciudadanía de esos intrusos sin patria. Aquí el escritor exhibe su talento para leer imágenes y para establecer analogías un tanto atropelladas, pero sin duda atractivas. Su lección final es que una mirada sociológica, si quiere ser crítica, ha de ser análoga a la mirada que el pintor moderno, desde los espejos de Manet hasta los vidrios de Duchamp, reclaman del espectador. Del mismo modo que la nueva pintura «fractura los marcos de referencia», la sociología invita a romper las normas de la representación y volver la mirada hacia los objetos fantasma del cuadro social. Desde esa perspectiva desplazada, Sennett nos incita a percibir el ethos desnacionalizado y la felicidad sin nostalgia de aquellos metecos ante los que una perpleja erudita francesa dijo con acierto: «es como si se hubiesen mirado en el espejo y hubieran visto un rostro distinto del que esperaban ver.».