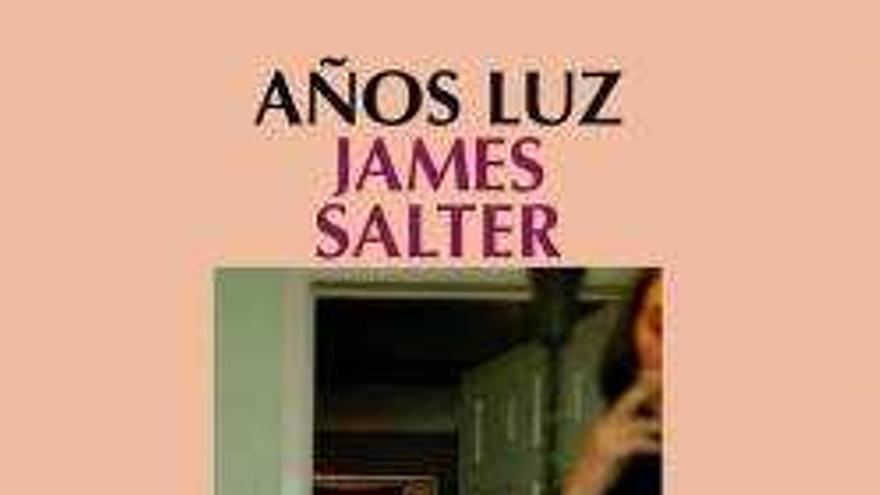He leído que James Salter (Nueva York, 1925) le contó a un amigo que uno de los deberes del que escribe es provocar envidia en el lector por la vida que lleva. Por eso en sus libros abundan los buenos hoteles, los viajes en coche descapotable en la mejor compañía, mujeres seductoras, buenas comidas, paisajes serenos y llenos de belleza, amistades sofisticadas y esa imagen del protagonista, proyectada por el propio autor, con una copa de Château Margaux en la mano. «La vida es el tiempo que hace. Son las comidas. Los almuerzos en un mantel azul a cuadros sobre el cual hay sal vertida. El olor de tabaco. Queso Brie, manzanas amarillas, cuchillos con mangos de madera» (Años luz, página 35). Salter escribe para que reparemos en escenografías maravillosas, a veces sencillas, y cuando uno acaba de leer una de sus novelas lo primero que se pregunta es si habrá vivido la vida como debiera.
El estilo de James Salter es elíptico, los detalles y las observaciones se agolpan oblicua y melodiosamente y ponen al lector sobre alerta de un vuelco en cada párrafo: un giro inesperado, un gesto, una declaración o un desenlace sorpresa. Su sintaxis es elegante, esculpida con los mejores materiales, huye del coloquialismo vulgar de las novelas americanas -él mismo repite que Europa es su educación al haberle enseñado la mejor concepción de la existencia-. En sus memorias, Quemar los días (1979), cita a Kant y las cuatro preguntas que la filosofía debe contestar: «¿Qué puedo saber? ¿Qué puedo esperar? ¿Qué debo hacer? ¿Qué es el hombre? Todas ellas pueden esclarecerse con la ayuda de Europa. Es la cuna de una civilización veterana. Sus puntos fuertes son verticales, lo que significa que son profundos». Salter morirá siendo un escritor exquisito, un héroe de la literatura en tiempos de antihéroes. La suya es una prosa deslumbrante que enseguida reclama fidelidad, hasta el punto de que uno se conformaría con ella renunciando a leer cualquier otra cosa relacionada con la ficción.
La ficción. ¿Hasta dónde llega la ficción? Nick Paumgarten contaba el pasado abril en un revelador artículo publicado por The New Yorker cómo un día de verano de 1975 Barbara Rosenthal, que vivía con su marido, compositor de bandas sonoras, y sus dos hijas en una granja en New City, al otro lado del Hudson, se encontró haciendo compras en Manhattan con su vecino James Salter. Barbara había ido a la ciudad acompañada de su hija Nadia, recién graduada en Harvard. En Lexington Avenue vieron al escritor. Acababa de salir de las oficinas de Random House, con un ejemplar de su novela Años luz, que se presentaba precisamente ese mismo día tras un largo silencio literario. Salter le regaló a la vecina, su amiga, el ejemplar calentito. «Es para ti», le dijo. Ellas, madre e hija, lo recibieron emocionadas. Hacía diez años que él mismo les había leído en su casa el primer capítulo de Juego y distracción (1967), su anterior novela, cuya acción transcurre por la campiña francesa y envuelve a dos amantes, un universitario americano y una joven provinciana francesa, en una fogosa aventura de amor, similar a la que el propio autor vivió en los lugares adonde le condujo su educación sentimental europea.
Esa vez de 1975 fue Nadia la que le leyó en voz alta a su madre mientras regresaban a casa por el puente George Washington. De inmediato los detalles le resultaron a Barbara tremendamente familiares. Nedra Berland, la protagonista, hacía las mismas cosas que ella. Como ella, se quitaba los anillos para trabajar en la cocina, las descripciones físicas coincidían, al igual que la casa en el Hudson, las hijas, las mascotas y hasta la cesta de guijarros de la bañera. Todo casaba. El marido, Viri, el arquitecto judío, era también el suyo. Se dio cuenta más tarde, por la noche, prosiguiendo la lectura. Las conversaciones, las visitas de éste al camisero, el mismo de Salter... Los Rosenthal eran los Berland en Años luz. Como recuerda Paungartem en su extenso artículo del New Yorker y sabrán quienes hayan disfrutado de ella, la novela narra, con prosa ágil y en episodios breves, la disolución de un matrimonio lastrado por las infidelidades, la disipación de la vida familiar y de la propia existencia, así como el efecto del paso del tiempo en la pareja. Como si los vecinos de New City no fuesen suficiente inspiración, Salter escribió Años luz cuando su matrimonio se desmoronaba.
El desprecio que siempre ha mantenido por la ambición que persiguen otros escritores le ha reservado un lugar especial en el altar de la gloria: el que ocupa como escritor venerado por los propios escritores. ¿Está aún a tiempo a sus 87 años de ser famoso?, es la pregunta que se hacen todos a raíz de la publicación de su última novela, All that is, probablemente también la última de su carrera literaria. Salamandra, que edita su obra en España, la lanzará en marzo próximo con el título de Lo que queda.
En ella, cuenta la vida de un veterano de la Segunda Guerra Mundial que se convierte en editor y que busca amor y consuelo en las personas que van apareciendo a lo largo de su vida. All that is le ha proporcionado, asimismo, la oportunidad de escribir sobre cosas que de otra forma no existirían. Es decir, sobre los detalles de la existencia que sólo uno mismo está en condiciones de revelar simuladamente encubiertos, recurriendo a la ficción como si se tratara de fragmentos de un todo irreal y desaparecido.